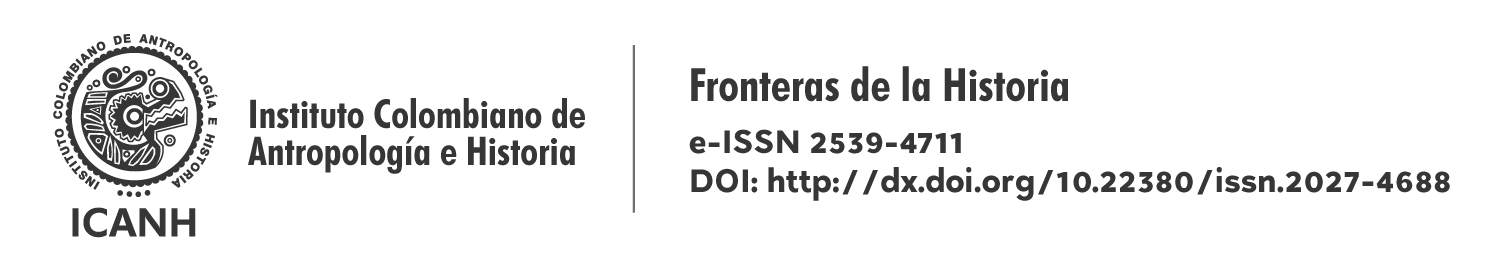Avisos
Los números dedicados a temas especiales siempre cuentan con una sección general en la que se publican todo tipo de artículos de historia colonial latinoamericana (finales del siglo XV a comienzos del siglo XIX).
Próximas convocatorias:
Número 30 – 2 (julio de 2025)
Dossier "Desde los cuerpos mujeres, una lectura sobre lo colonial americano"
Coordinado por Alejandra Araya y Lía Quarleri
Fecha límite para recibir artículos: 1 de septiembre de 2024
Número 31 – 1 (enero de 2026)
Dossier "La propiedad en América Latina, 1700-1850: transformaciones, conflictos y negociaciones"
Coordinado por Constanza Castro, Pilar López-Bejarano y Carlos Díaz
Fecha límite para recibir artículos: 28 de febrero de 2025


ICANH - Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Av Calle 12 # 2 - 41 La Candelaria
Bogotá D.C. Colombia
Código postal: 111711
Conmutador:
+ 57 601 444 0544
Fax: + 57 601 4440530
Línea de atención al ciudadano
018000 3426042
018000 119811
Atención al ciudadano
contactenos@icanh.gov.co
notificacionesjudiciales@icanh.gov.co
Horario de atención
Lunes a viernes
8:00 am a 5:00 pm
Correspondencia hasta las 4:30pm